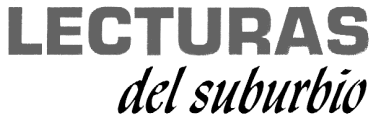
por
Rafael Millán
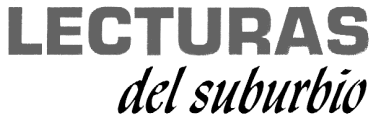
por
Rafael Millán
Prólogo
Pedro y Lucero
La “señá” María
Luisa y sus mellizos
Fútbol
El caballo y la cabra
Sequía
Lluvia de Primavera
Mi gato “Felipe”
Verbenas
Los columpios
Los osos que se besan
Doña Dolores
Caminos
Durante mi último año en Madrid viví en un suburbio no muy alejado del centro de la ciudad y bien comunicado, ya que varias líneas de autobuses y de tranvías, así como un buen servicio del Metro, atravesaban la barriada de punta a punta; esta circunstancia fue la que me hizo mudarme a esa zona de la capital.
Mi apartamento estaba en el cuarto piso de una casa nueva de cinco, de las que por entonces no había muchas allí, lo que me permitía poder ver desde la ventana de la cocina o el balcón del comedor y a vista de pájaro de un pájaro volando a poca altura— una gran extensión del paisaje suburbano que la rodeaba.
En la casa habitaban gentes de las más diversas profesiones, pero con algo en común: eran buenos vecinos, cooperativos y bienhumorados. Y nunca, por tanto, se oía en el edificio una voz más alta que otra (quiero decir que no había discusiones de importancia o peleas en las familias ni entre una familia y otra), lo que, naturalmente, es uno de los más agradables recuerdos que de ese año allí tengo.
*
¡1957! Ya ha llovido desde entonces, ¡cómo pasa el tiempo!, y estoy seguro de que ha debido de cambiar mucho aquello; hasta es menos suburbio que antes, según me escriben amigos; pero en mi memoria han quedado rostros, gestos, días, hechos que van a ser recordados en las páginas que siguen.
No hay muchacho en mi barrio que no tenga un animal doméstico del que cuidar. Para ellos, un perro, un gato, un conejo, cualquier animal que se deja querer y tocar, y con el que se puede jugar, es como un hermanillo pequeño que necesita consejo, protección y cariño.
El perro, del que se dice que es el mejor amigo del hombre, es preferido por la mayoría; y hay buenas razones para justificar esa preferencia. El gato es un animal muy independiente que, aunque nos quiera mucho, no dudará en enseñarnos las uñas si no está de acuerdo con nosotros; además, no seguirá nuestros pasos por la calle ni se dejará poner una correa al cuello cuando pensemos que es conveniente. Un conejo, no hace falta decirlo, ofrece más dificultades que un gato; y siempre existe el peligro de que se nos escape y, con lo rápidos que son, no le volvamos a ver el pelo nunca más; un conejo está bien para tenerlo en casa, darle de comer, etc., pero no se pueden hacer con él las mismas cosas que con un perro, ni tantas. Tampoco una gallina o un pavo pueden corresponder al cuidado de su dueño en forma satisfactoria, ¿cómo puede divertirse uno con un pavo?
Hay otros animales domésticos, además de los nombrados, que pueden alegrar la vida de un niño —la cabra, el burro...— pero con ninguno se sentirá mejor ni más feliz que con un perro; porque un perro es como una persona más de la familia, además de un compañero de juegos y un amigo. Aunque, a veces, la amistad se convierte en tristeza.
*
Pedro es el hijo menor de uno de mis vecinos.
Y el único amigo que tiene Pedro es Lucero, un perro ya viejo, muy viejo, que se cansa fácilmente.
No es raro ver al niño andando por los descampados del suburbio con Lucero en brazos, porque Pedro piensa que, cuanto menos se canse su perro, más tiempo vivirá.
Mi vecino, Manuel Martínez, le dice a su hijo:
—Mira, Pedrito, tienes que hacerte a la idea de que un día, cualquier día, te vas a encontrar sin Lucero.
El niño pregunta, con tristeza en la voz:
—¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que morir? Yo no le dejo cansarse nunca...
Manuel, con gesto de hombre que sabe lo que sabe, insiste como por obligación:
—Lucero es muy viejo... y ha vivido lo suyo.
Pedro mira a su padre fijamente sin decir palabra y éste, después de encogerse de hombros, le vuelve la espalda y se va.
El niño, diez años y ya mucha tristeza, toma a Lucero una vez más en brazos y se sienta en una silla baja con él sobre sus delgadas piernas, mientras dos lagrimones salen de sus ojos y le ruedan mejillas abajo.
Agosto. En las calles silenciosas y vacías del suburbio, el sol deja caer oleadas de fuego sobre el polvo de la calzada y el cemento de las aceras.
La “señá” María dormita bajo la sombra de su viejo y descolorido quitasol, insensible al parecer al seco calor del verano madrileño.
Vender no vende mucho en días así, pero se ha acostumbrado a estar “al pie del cañón”, como ella dice, y no le importa pasarse las horas muertas encogida en una sillita baja mientras espera a su clientela.
En otras épocas del año, bien a la ida o al regreso de la escuela, no es extraño verla ocupada atendiendo a un grupo de chicuelos que gritan y se empujan, queriendo cada uno de ellos ser el primero.
Ella, que es de buena pasta, quiero decir que es muy tranquila y reposada, los atiende a su manera y pronto la paz es con ella y los clientes camino de clase o de casa con sus golosinas.
Cuando hace buen tiempo, como es natural, no le faltan compradores.
Pero en agosto, ¿qué madre deja a su hijo salir en las horas de más calor, exponiéndolo a una insolación?
No importa, la “señá” María, inmóvil detrás de su minúsculo comercio, aguarda por si alguien la necesita.
Luisa Cazorla y yo fuimos casi novios a finales de 1936 y principios de 1937. Ella vivía por entonces con su madre y dos hermanos en la calle de San Vicente y yo en la de las Minas.
Doña Vicenta, la madre, era muy simpática y atractiva. Viuda, pero ya consolada de la pérdida de un marido muerto hacía diez años, no vestía ni siquiera de medio luto.
El padre de Luisa había sido paisano nuestro y conocido del mío y, no sé cómo, doña Vicenta lo llegó a saber y también que vivíamos no muy lejos de su casa. Madre e hija vinieron a vernos y a preguntarnos si podían hacer algo por nosotros, lo que agradecimos mucho pues estábamos recién acabados de llegar a Madrid y no conocíamos a nadie en la capital. Así conocí a Luisa.
Como teníamos casi la misma edad, pronto nos hicimos amigos. Yo no sabía lo que hacer con mi tiempo entonces, sin ocupación ni siquiera en perspectiva, y, como Luisa y su madre cosían para la calle, me pasaba las horas muertas en su piso dándoles conversación, con el ruido de la Singer de Luisa como música de fondo.
Hablábamos los tres —los dos chicos se pasaban los días en la escuela— de todo, absolutamente de todo. Pero si doña Vicenta tenía que bajar por algo a la tienda o se entretenía en el pasillo de cháchara con alguna vecina, a Luisa y a mí se nos acababan las palabras pronto; nos cogíamos las manos fuertemente y, muy cerca el uno del otro, nos mirábamos tan intensamente a los ojos que hasta se nos saltaban las lágrimas a veces. Y mientras esto ocurría, Luisa no dejaba de mover el pedal de la máquina de coser, por si su madre regresaba que no echase en falta el familiar ruido.
De las miradas en silencio —si dejamos aparte el ruido de la Singer— pasamos a los besos furtivos y rápidos en la escalera o en el pasillo si no había vecinos a la vista; y cuando íbamos al Cine Noviciado —siempre con uno de sus hermanos— nos hacíamos en voz baja promesas de amor eterno... para después de la guerra.
Yo estaba decidido a irme como voluntario al Ejército y quería, antes de alistarme, que Luisa fuese mi novia “formal”. Por mucho que discutí el caso con ella lo único que conseguí de sus labios fue una indefinida promesa:
—Si cuando se acabe la guerra todavía nos queremos...
Y me alisté. Durante mis primeros meses en el frente recibí algunas cartas suyas. Yo también escribí. Pero, sin saber por qué, nuestras cartas se fueron espaciando y un día descubrí que toda correspondencia entre Luisa y yo había cesado.
Una vez que estuve en Madrid con un breve permiso fui a la calle de San Vicente, quería ver a Luisa, pero en vez de su casa encontré una montaña de escombros. Pregunté y nadie supo decirme sí cuando cayó la bomba los vecinos habían sido evacuados o no.
Y Luisa pasó a ser un recuerdo en mi memoria.
Años después, dando un paseo por la calle de Bravo Murillo, ya cerca de mi calle, vi a una mujer que empujaba un doble cochecito con dos niños al parecer mellizos. La encontré familiar aunque estaba de espaldas a mí; un no sé qué me trajo a la memoria el recuerdo de Luisa, pero me dije:
“¡Qué va! ¡No puede ser ella!”
Pero lo era. Y su sorpresa fue aún mayor que la mía. Nos abrazamos por unos momentos sin decir palabra. Por fin, ya pasada la impresión, pude decirle, por no estar callado y señalando al cochecito:
—¿Son tuyos?
—Sí, gemelos; este se llama Ramón, como mi marido...— Iba a decir más, pero se interrumpió.
—¿No tiene nombre el otro?
No dijo nada durante unos momentos y parecía confusa.
—Es que te vas a reír...
—¿Por qué? ¿Es que tiene un nombre que da risa?
Entonces Luisa se cubrió los ojos y con tono divertido añadió:
—No, no, tonto, es que se llama como tú.
Si hay algo que les guste más que comer a Perico y Manolo es jugar al fútbol.
Y nadie lo sabe mejor eso que las madres respectivas, la “señá” Emerenciana y la “señá” Petra, que tienen que gritar y gritar cada vez que les toca llamarlos cuando la comida está pronta.
Cada mañana, muy temprano e inmediatamente después de desayunar pan con aceite o sopa de ajos y café con leche, se les puede ver en el descampado en el que desembocan seis o siete calles del barrio, chutando Perico y parando Manolo; o al contrario, depende de quién es en ese momento el delantero y quién el portero.
Y cómo gritan.
—¡Ahí va esa bomba!
El que hace de portero intenta inútilmente hacerse con la pelota y rueda en el polvo.
—¡Gol! ¡Gol! Doce-tres.
—No, once-tres. Ese chut dio en el palo.
—¡Qué palo ni “ná”! Eso ha sido un gol como una casa.
—Ni hablar de eso.
Y se enredan en una discusión en la que abunda el vocabulario aprendido de los mayores que, hinchas del Madrid o del Atlético, discuten acaloradamente partidos que nunca ven... porque las entradas en el Metropolitano y en Chamartín son muy caras, no están al alcance de sus bolsillos.
Además, ¿para qué está la radio de la taberna de la Rubia, sino para seguir el partido del día jugada a jugada con un vaso de blanco o tinto en la mano? Otros, los que ni para vino tienen, se van a tomar el sol por los alrededores del estadio y por los rugidos del público que está viéndolo se enteran al momento de cómo va “la cosa”.
Perico y Manolo, siete años y seis, se saben de corrido los nombres de todos los jugadores de los equipos madrileños, incluyendo los reservas. Y basta sueñan que son Campos o Arencibia, Alonso o Esquivias. Ya despiertos —¿y por qué no?—, piensan que en un día más o menos lejano serán tan famosos como ellos. O más.
Entretanto se pasan diariamente horas y más horas dándole con fuerza a una pelota de trapo.
El caballo, viejo, casi en los huesos por lo flaco, parece muy cansado y anda despacio de acá para allá con la boca muy pegada a la tierra; de cuando en cuando corta un poco de hierba con sus grandes dientes amarillentos y se la come al ritmo lento de sus quijadas; después, con gesto triste, continúa buscando entre piedras, ladrillos partidos, latas vacías...
Cerca, una cabra de no mejor pinta que el caballo, se dedica a la misma tarea que éste y parece que ha tenido suerte: está masticando algo, pero tan duro, que puedo oír desde el sitio donde me he parado a mirar a los dos animales el sonido de sus dientes que parecen chocar contra una piedra.
Paso algún tiempo viendo cómo se mueven sin prisa de un lado para otro; e imagino, al verlos juntos por unos momentos, que están de conversación:
—La verdad es que no se encuentra casi nada con que entretener el hambre.
—Estamos en octubre.
—Es verdad.
—En las tres horas que llevamos aquí sólo he encontrado un mendrugo duro como una piedra.
—¡Quién sabe cuándo se le cayó a algún chiquillo!
—Mira, estaba tan duro que creí que me iba a quedar sin dientes.
—¡Exagerada!
—¡Sí, sí! ¿Y tú, has encontrado algo?
—No mucho; un poco de hierba seca y llena de polvo.
—Se está poniendo el sol.
—¿Y qué?
—Que vendrá el señor Remigio por nosotros...
—... y cenaremos, ¿no? Es más de lo que podemos encontrar aquí, eso es cierto, pero... no mucho más.
—Nuestro amo es pobre; y con cinco bocas que mantener aparte de las nuestras...
—¿Crees que no lo sé?
—Pues si lo sabes, no protestes y busca, busca algo más por estos alrededores.
Y se separan y continúan dando vueltas lentamente, las bocas de nuevo a ras de tierra.
Yo continúo el paseo, ya camino de mi casa.
Yo no recuerdo ya cuánto tiempo pasó sin llover ni gota. Fueron tantos meses, que se perdió la cuenta; y a la gente del barrio, acostumbrada a la escasez de agua, casi le parecía normal depender de un horario fijado por las autoridades para poder llenar todos los recipientes disponibles en el corto tiempo que los grifos caseros y las fuentes públicas dejaban salir al precioso líquido en libertad condicionada.
En las casas más modernas, aun siendo este racionamiento un problema, no lo era tan grave si se tiene en cuenta que, llegada “la hora del agua”, uno cogía cuanta le era posible para lavar la ropa, para el aseo personal, para beber, etc., sin tener que molestarse en salir a una fuente pública.
En muchas casas eso no era posible; viejas, algunas edificadas hacía treinta o cuarenta años, sólo disponían de una fuente para todos los vecinos, en el patio, y pueden imaginarse las discusiones, luchas y enemistades que la conquista del débil chorro de agua originaba entre los inquilinos.
El problema se convertía en tragedia para los que dependían exclusivamente de alguna de las fuentes públicas de la barriada; para los que, por vivir en casas pobrísimas a las que no pusieron siquiera unos metros de tubería y un grifo, tenían que arreglárselas por las bravas en las filas interminables de un ejército de cántaros, cubos, ollas, botijos... Toda clase de recipientes y todos los tamaños imaginables estaban representados allí, y hombres, mujeres y niños se turnaban en la vigilancia, pues había ocasiones en que la simple sospecha de un cambio en el orden de la fila podía convertirse en una batalla campal.
Llegado el cacharro propio al primer puesto —después de una espera que se prolongaba día tras noche un día y otro— era transportado a la casa, a veces una larga distancia, con toda la rapidez posible. Y, vuelta a empezar, era colocado al final de la fila, donde comenzaba una vez más un lento progreso que no se sabía cuándo le iba a dar de nuevo el deseado primer puesto bajo la transparente y delgada columna de agua.
Lo primero que hice al levantarme, como era mi costumbre, fue asomarme a la ventana cuando iba camino del cuarto de baño, para ver qué tal día hacía.
Estábamos ya en abril y la noche anterior, de regreso a casa, había notado o creído notar, aunque el cielo estaba completamente limpio de nubes, algo como una leve humedad en el aire. Y me dije: “Las ganas que tienes de que llueva”.
Y ahora, ahí estaba la lluvia, una lluvia muy fina, transparente, dejándose caer desde un cielo abrileño tan claro que parecía iluminado por dentro. Dije lluvia muy fina, menuda, y podía haber dicho llovizna o, como la llaman en el Norte, sirimiri, nombres que le van mejor, que parecen describir más adecuadamente lo que es esa húmeda caricia sobre la tierra.
Abrí la ventana, extendí los brazos hacia afuera con las palmas de las manos hacia arriba y sentí caer las diminutas gotas sobre ellas, mientras veía cómo mi calle iba adquiriendo un brillo que parecía ponerla bajo un cristal que se adaptase a ella como un guante.
No se oía nada ni a nadie, aunque tuve la impresión de que niños cantaban allá abajo:
¡Que llueva, que llueva!
La virgen de la Cueva...
pero no, los niños cantaban solamente en mi imaginación, tal vez mi propia niñez regresó por unos momentos.
Pasaron algunas personas, pocas, con pasos apresurados; uno que otro vehículo pequeño repartiendo leche, pan...
Embobado viendo llover (ahora recuerdo que llamamos a la llovizna calabobos, o sea: moja-tontos) se me pasó más tiempo del debido y tuve que darme prisa en bañarme, afeitarme y vestirme para no llegar tarde a mi oficina.
Tras tomarme el desayuno de pie y dejarle a Felipe, mi gato, comida para el día, me lancé a la calle y en la esquina tomé el Metro en la estación de Tetuán.
Ya en el tren, empujado, pisado a cada momento, echaba de menos la llovizna, las calles con escasos transeúntes a esa hora —las siete de la mañana— en parte por lo temprano que era y en parte porque a la gente no le gusta mojarse, y dejé el Metro en la estación de Banco; quería, ya que iba a pasar el día encerrado trabajando, sentir caer sobre mí la llovizna unos minutos más.
Y anduve hasta la oficina; naturalmente, llegué tarde. Pero, a pesar de eso, antes de ponerme a la tarea ese día escribí en forma de poema mis impresiones de esos quince minutos bajo las diminutas gotas de agua.
Este es el poema:
Llueve en silencio estremecido y frío.
Húmedos alfileres desprendidos
de la gris altura,
embotan sus punzantes leves púas
sobre la piel que espera y se sorprende.
La ciudad, emperezada y limpia
en las tiernas horas primeras del día,
primaveral esponja es que despierta
bajo la tamizada claridad
de gracia llena.Caminante de tempranos pasos,
Hoy llueve en la ciudad y es primavera.
acucio con miradas rostros, pasos,
jardines, pavimentos brilladores
a mis ojos nuevos cada día,
cada día distintos.
Líquida sensación silente envuelve
al desnudo aire.
Por mi alma, del cuerpo desprendida
camina otro camino y me sonríe.
Un día, debo decir un buen día, decidí tener gato.
Un gato en la casa, especialmente si es pequeño y, por tanto, juguetón, acompaña mucho.
Hay mucha gente, muchísima, que cree que el mejor amigo del hombre es el perro; sin entrar en discusión sobre si esto es verdad o no, yo me permito decir que el mejor amigo del hombre es el gato.
El mío, al que bauticé con el nombre de Felipe, era un siamés de un mes de edad cuando lo compré en una tienda de animales domésticos y plantas que había junto al Teatro Maravillas, casi en el centro de la capital.
Al principio pareció no encontrarse a gusto lejos de sus cinco hermanos, de los que había sido separado a la fuerza a cambio de cien pesetas que recibió el dueño de la tienda, pero día a día se aseguró más y mejor en un territorio que consideraba suyo, y me dio ocasión de asombrarme de lo inteligente que era. Tanto me asombraba su inteligencia, que escribí por entonces este poema sobre Felipe:
Este gato tiene
ideas que huelen
como viejos rastros.
Tal vez ascendientes
suyos
le fueran adobando,
labrando
una ruta.
¿Por qué no? ¿Qué
sabemos nosotros
de antepasados,
de la lejana parentela
de este gato?
A veces me mira
enemistosamente;
otras, parecen sus ojos
gemelos de los míos.
Y, misterio —pienso—,
¿tendremos algo eterno
de común?
Este gato
—esta piel, estos huesos,
este cuerpo—, tiene
algo divinamente humano.
O animal.
Un gato en la casa, como dije antes, es compañía; un gato siamés es buena compañía, y no solamente en la casa: Felipe me acompañaba a la tienda, íbamos de paseo por el barrio, hasta venia conmigo a la tasca de la Rubia, donde, con tonillo burlón, el señor Felipe el Ladrillero no dejaba pasar día sin decir con guasa en la voz:
—¡Vamos, que “tié” gracia “ponéle” a un bicho nombre de persona!
“La primera verbena que Dios envía es la de San Antonio de la Florida,” según la frase popular, pero si eso era cierto hace años no lo es ahora; hay algunas verbenas más tempranas que la de la Florida y muchas más que la siguen, repartidas a lo largo y a lo ancho de la geografía del verano madrileño; todas ellas están bajo la advocación de algún santo: San Isidro (patrono de Madrid), San Juan, San Pedro y San Pablo, etc., o de la Virgen; como la del Carmen y la de la Paloma.
Y puede decirse que de mayo a agosto casi no hay semana sin verbena en Madrid; hoy en un barrio, mañana en otro, se parecen entre sí como gotas de agua porque, al fin y al cabo, todas se componen de los mismos elementos: puestos de churros, de helados, de bocadillos: fotógrafos ambulantes o con caseta, vendedores de globos, casetas donde se bebe desde horchata a vino tinto o blanco; bares al aire libre y terrazas donde se baila a la música de un organillo; y cien cosas más. Además, un poco fuera del paso, si es posible decirlo así, están las casetas del tiro al blanco, los tiovivos, los columpios, a veces hasta un circo, cada uno de ellos con sus altavoces funcionando a todo volumen; y polvo, empujones, risas, llanto de niños momentáneamente separados de sus padres o de sus hermanos mayores...
Lo único que diferencia a las verbenas es la gente del barrio en que se celebran; pues no es la gente de Chamberí igual a la de Vallecas o la del Lavapiés a la de Tetuán.
No todas las verbenas empiezan lo mismo tampoco; la de mi barrio empezaba con un desfile de gigantes y cabezudos del que formaba parte una “orquesta” de tres músicos que, a pesar de su buena voluntad y la fuerza de sus pulmones y de sus brazos, no conseguían hacerse oír sobre el ruido de la chiquillería que rodeaba a las grotescas figuras que iban bamboleándose por el centro de la calle con aire de darse importancia; pero cuando las carcajadas, los gritos, el alegre ruido subía hasta hacerse ensordecedor era al acercarse el gigante a la giganta para “besarla”.
La verbena de mi barrio, más que una verbena ciudadana era una fiesta de pueblo; pues pueblerina era la gente que en él vivía. Pueblerinos “pobres pero honrados”, como muchos de ellos decían ser, se divertían con poco y su reserva habitual con la gente de la capital desaparecía en la verbena al verse rodeados de semejantes suyos que reían tos mismos ingenuos chistes y se alegraban con un simple vaso de vino mientras se emborrachaban de amistad.
Yo nunca fui muy aficionado al ambiente verbenero; me molestaba el ruido, la polvareda, el humo y el olor del aceite hirviendo de las churrerías y cosas por el estilo; pero en “mi” verbena me sentía como en casa y disfrutaba viendo cómo mis vecinos lo pasaban en grande durante esa semana, olvidándose de que lo que vendría después, pasado el domingo, no iba a ser precisamente otra verbena.
Llegaron los cuatro —Maruja, Josefina, Antonio y Pablito cogidos de la mano como cuando jugaban a la cadena corriendo de un lado al otro de la calle, y la mayor de las hermanas con el dinero que los padres le habían dado muy apretado en la mano que le quedaba libre.
Estuvieron un rato mirando cómo las barquillas de los columpios, impulsadas por los movimientos que con el cuerpo hacían sus ocupantes, subían y bajaban continuamente, recorriendo cada una de ellas un espacio mayor o menor, según la fuerza y la habilidad combinadas de la respectiva pareja.
Por fin el hombre encargado de los columpios los frenó poco a poco hasta que pararon todos por completo.
La hermana mayor, Maruja, cogió al más pequeño de sus acompañantes y le dijo a Josefina:
—Tú te subes en ese con Antonio y yo en este con Pablito; toma, dinero para los dos.
Las dos parejas fueron a hacer lo ordenado por Maruja. Pero el hombre de los columpios, al ver lo pequeños que eran Antonio y Pablito (siete y ocho años respectivamente), se dirigió al grupo, que ya iba hacia las barquillas, y dijo:
—¡Eh, eh! ¿Adónde vais?
—A los columpios—contestó Maruja. Y creyendo que lo que el hombre quería era que pagasen extendió la mano con el dinero.
—¡Ni hablar! Esos dos son muy pequeños para columpiarse aquí.
—Pero si uno va conmigo y el otro con mi hermana...... replicó Josefina.
—¡He dicho que ni hablar! Se le suelta a alguno de ellos las manos cuando este arriba, porque le dé miedo o por lo que sea, y ¿qué? ¿Quién paga el pato? ¡Servidor!
Los pequeños, que seguían la conversación muy de cerca, no sabían si ponerse a llorar o no, aunque poco les faltaba por los pucheros que hacían.
Como las hermanas no pudieron convencer al hombre de los columpios, decidieron tomar uno ellas dos, no sin prometer antes a sus hermanillos que los llevarían después al tiovivo y a la noria.
Así lo hicieron. Ellas subieron a una barquilla y Antonio y Pablito, cogidos de la mano, se quedaron junto a la verja de madera que rodeaba a los columpios y enfrente del hombre, que dijo que no los iba a perder de vista.
Y mientras Maruja y Josefina gritaban contentas haciendo subir a su barquilla tanto como podían y creyendo que les crecían alas a cada empujón, allá abajo, con ojos en que la envidia se asomaba a través de sus lágrimas, Antonio y Pablito se sentían privados del derecho a ser felices.
Al leer el titulo, los lectores se habrán preguntado: “Pero..., ¿es que hay osos que se besan?” Es lo mismo que me pregunté yo después de oír a algunos de mis vecinos decir que en el Jardín Zoológico del Retiro había una pareja de osos —oso y osa— que se besaban.
La primera vez fue al señor Remigio.
Estábamos un grupo tomando un vaso poco antes de la hora de la cena, en la taberna de la Rubia, cuando entró el señor Remigio y todo rojo de indignación y sin dirigirse a nadie en particular gritó:
—¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Es que no hay ya vergüenza en este mundo?
Nos quedamos mirándolo sin saber qué decir, porque la verdad es que no sabíamos a qué se refería. Por fin, uno de nosotros, creo que fue Manolo el barbero, le dijo:
—Pero, hombre, Remigio, ¿qué mosca te ha “picao”
El nombrado le miró, se bebió de un trago el vaso lleno que había más cercano a él, y contestó:
—El chaval de la “señá” Petra, esa es la mosca.
—Mire, señor Remigio—intervine yo—, si no se explica mejor no vamos a saber nunca de qué se trata.
—Eso, eso es—corearon los del grupo.
El señor Remigio hizo seña a la Rubia de que le sirviera un vaso de vino y nos dijo, al parecer un poco menos excitado:
—Yo sabía que mi hija, la Cecilia, estaba tonteando con el chaval de la “señá” Petra...
—¡Toma, y “tó” el mundo!—interrumpió el barbero.
—Bueno; pues yo me dije: “¡Cosas de muchachos!”; y no le di importancia a la cosa.
El señor Remigio, al ver que la Rubia le acababa de servir el vaso pedido, se lo bebió antes de continuar y pidió otro.
—Como yo decía, no le di importancia. Pero esta noche venía “p’acá,” como de costumbre, cuando me los encontré en el portal de mi casa, en un abrazo “apretao” y besándose con una fuerza que... ¡ni los osos del Retiro!
—¿Y qué has hecho, Remigio?—preguntó la Rubia, que no se había movido de su lado desde que le sirviera el vino.
—Pues mira, le metí al Cipriano un susto en el cuerpo... Y a la Cecilia le dije que como lo vuelva a mirar a la cara le rompo la suya. ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¡Pero, señor, si son dos críos de quince años!
Yo estuve entonces a punto de preguntarle al ofendido señor Remigio a qué se refería cuando aludió a los osos del Retiro, pero me pareció poco oportuno el momento. Y después olvidé por completo el incidente y la alusión.
Días después, un domingo a eso de las diez de la mañana, me encontré con la familia Martínez en pleno —el padre, la madre y tres chicos—, que iban en dirección al Metro. Les pregunté:
—¿Qué, de paseo?
—Al Retiro—respondió el señor Martínez—, vamos a ver esos osos; así nos dejarán en paz esos diablillos.
Y, naturalmente, señaló a sus hijos.
Vinieron a mi memoria las palabras del señor Remigio: “¡ni los osos del Retiro!”—¿Los osos que... se besan?—pregunté un poco al buen tuntún.
Y me explicaron todo. Al parecer, yo era la única persona en el barrio que no sabía de ellos o no había visto besarse a los osos del Retiro. Esa situación me pareció intolerable, yo soy un hombre muy curioso, y después de despedirme de los Martínez subí a mi piso, cogí mi cámara fotográfica y me fui al Jardín Zoológico.
No tuve que buscar mucho; los osos blancos, de los que hay varios, están justo a la izquierda conforme se entra. Tampoco tuve que esperar mucho para verlos besarse, pero con tan mala suerte que no tuve tiempo de enfocar la cámara y hacerles una foto en ese momento. “Bueno—pensé—, volverán a hacerlo.”
Y con la cámara convenientemente preparada —velocidad, apertura, distancia— estuve esperando dos horas.
Cuando ya desesperaba de poder conseguir una foto, se volvieron a besar —¡gracias, gracias, simpáticos amigos osos!— y, lector, ahí los tienes.
En el barrio hay mucha gente que dice que doña Dolores está mal de la cabeza.
Bueno, no todo el mundo dice lo mismo. Para algunos, doña Dolores es una demente; otros prefieren la palabra lunática; hay quien asegura que está mochales mientras otros la consideran ida sin remedio; y el señor Eusebio, el de la lechería, usa indistintamente dos términos castizos (él es tan madrileño como el que más) cuando se refiere a la señora que nos ocupa: majareta y chalada (que pronuncia “chalá”, como es lógico).
En fin, palabras y más palabras, con un solo significado, una sola finalidad: decir que doña Dolores Pérez Sánchez, viuda de Torres, está loca de remate, sin remedio.
Y todo porque doña Lola, como la llaman cariñosamente los íntimos y la familia, se sienta a la puerta de su casa cuando el tiempo lo permite, o dentro junto a una ventana si hace mal día, y habla ininterrumpidamente mientras hace punto y espera el regreso de su marido.
(No me interrumpas, lector, escribí antes que doña Lo/a es viuda, viuda de Torres, y ahora que espera el regreso de su marido, ¿crees que lo he olvidado? Sigue leyendo, por favor.)
El marido de doña Dolores, en vida don Remigio Torres Ramírez, fue un santo, en opinión de los que le conocieron; hijo de padres ricos, e hijo único, pudo haberse quedado en su Palencia natal sin hacer nada, viviendo de las rentas (su familia era propietaria de grandes extensiones de tierra por toda la provincia), pero sintió la necesidad de ser parte de la administración de justicia (no muy bien administrada según él) y cuando sus padres murieron en un accidente de automóvil no lo pensó mucho, vendió todas sus propiedades y cambió la vida provinciana por la madrileña; estudió leyes en la capital y en 1931, ya juez, se casó con la llamada entonces Lolita, la menor de tres hijas de un colega que le llevaba treinta años de edad y de experiencia, cosas ambas que ayudaron mucho al joven juez que don Remigio era entonces.
Hombre bueno “hasta dejarlo de sobra”, en palabras del señor Eusebio que le trató bastante, siempre inclinó la balanza de la Justicia (a la que representan ciega) del lado que más lo necesitaba, especialmente en los casos en que la culpa, en su opinión, correspondía más a la sociedad que al individual acusado.
Y con doña Dolores, en los cinco años de su matrimonio sin hijos, la vida de don Remigio fue lo que él había querido siempre que fuese: una vida metódica, tranquila como el ritmo de sus corazones, regida por el tic-tac del reloj.
Porque don Remigio era un fanático de la puntualidad. Y si algo le hacía sufrir tanto como la injusticia era la falta de puntualidad, el que las cosas no estuviesen a punto a la hora exacta, en el momento adecuado, en el instante preciso (todas expresiones suyas). El primer año de su matrimonio fue difícil para doña Dolores en este aspecto y, aunque no puede decirse que afectase mucho a su vida normal, sí la hizo modificar muchas de sus costumbres de soltera y adaptarse a las del hombre que la había hecho su esposa. Lo que consiguió con mayor o menor facilidad, según el caso. Y su vida puede decirse que era una cronometrada suma de afectos.
Un mal día, el ritmo de sus vidas, y el de la vida de millones de españoles, saltó hecho pedazos. Y una de las primeras víctimas de la guerra civil fue don Remigio.
Llegaron a eso de las doce de una noche calurosa de finales de julio. Eran tres, y cuando don Remigio se asomó al balcón a preguntar qué querían y de paso a decir que no era hora decente de llamar a una puerta, le contestaron que tenían algo importante que comunicar al señor juez.
Se vistió y bajó a abrir la puerta. Habló con los tres hombres, dos armados con fusiles y el otro con pistola al cinto, que le dijeron que tenía que ir con ellos. Discutieron por algún tiempo y doña Dolores, desde la alcoba, oía palabras aisladas y uno que otro grito de su marido, lo que la preocupó más de lo que ya estaba desde que golpearon la puerta.
Poco después, subió don Remigio y le dijo:
—Mira, Lola, voy a ir con esos señores al juzgado de guardia. Me necesitan para no sé qué; no lo saben ellos tampoco.
Ella empezó a llorar convulsivamente y don Remigio la abrazó.
—No te preocupes, Lola. Mañana por la mañana estaré de vuelta, te lo prometo. Vamos, vamos, no seas niña.
La besó en una mejilla toda mojada de lágrimas y salió de la alcoba. Doña Dolores se asomó al balcón y lo vio marcharse con los tres hombres en un coche. No lo volvió a ver nunca más.
Debo decir que lo vio una vez más. Pero no lo reconoció o no quiso reconocerlo. Me inclino a creer que doña Dolores no vio a su marido en aquel cuerpo acribillado de balazos que le mostraron dos días después; “aquello” no podía ser “su” Remigio; no, no era su marido. Y lo dijo con voz firme, con los ojos muy abiertos y fijos en un punto muy lejano del espacio.
*
Doña Dolores vive ahora con su hermana mayor, Eloísa, su única familia. Y desde que salió del hospital en que estuvo recluida dos años se pasa el día hablando en continuo monólogo de las cosas que tiene que contarle a “su” Remigio cuando vuelva a casa; porque él prometió que volvería y es un hombre muy hombre y de palabra.
Y mientras doña Dolores hace punto para acortar el tiempo de la espera, mira de vez en cuando hacia el final de la calle por si su marido aparece viniendo hacia ella.
¿Mal de la cabeza? Yo prefiero decir que doña Dolores Pérez de Torres nunca pierde la esperanza.
Llegado al final de estas páginas se me ocurre pensar que, lo mismo que al acabar de leer una obra de ficción en la que el autor se dejó algunos cabos sueltos, me gustaría saber qué se hizo de muchas de las personas que han aparecido en ellas, fueron parte de nuestras vidas por un rato y desaparecieron al volver de la hoja.
Porque de la mayoría no tengo más que recuerdos y —tan curioso soy como tú, lector— querría conocer más detalles del futuro que siguió a mis días con ellas en nuestro común suburbio.
De Pedrito sé que se le murió su perro; de él mismo, nada. Pero imagino que creció hasta hacerse hombre y que tal vez ni recuerde ahora que cuando niño tuvo un amigo llamado Lucero. O a lo mejor sí; es posible.
La encogida figura de la “señá” María —tan vieja ya cuando la conocí— no debe de ser parte del paisaje suburbano de hoy. Aunque... ¿quién sabe?, yo he leído de gente que llegó a los ciento diez años de edad; y más todavía.
La Luisa Cazorla de mi juventud no existe; la actual es una señora gorda, rodeada de chiquillos siempre —siete la última vez que supe de ella— y que, a pesar de eso, conserva su buen humor juvenil; al menos en sus cartas.
De Perico y Manolo, ya en edad de poderlo ser, nunca sabré si llegaron a futbolistas de verdad; ni si doña Dolores Sánchez de Torres sigue esperando a su marido,., o fue a reunirse con él para siempre; ni si “la” Cecilia se casó con “el” Cipriano, a pesar del señor Remigio; ni muchas otras cosas sobre otras gentes. Lo que sí puedo decirte, lector, es que mi gato Felipe se vino conmigo a los Estados Unidos y murió hará unos seis años, dejando muchos hijos, nietos y biznietos que vivieron y viven en varios estados de la República.
¿Y qué más? Poco, casi nada. Al pensar ahora en esas vidas que fueron parte tan importante de la mía en el pasado, las veo a muchas de ellas como caminos sin salida o que no llevaban a ninguna parte. Y es triste saber lo que, más o menos, mejor o peor, todos sabemos...
Sabemos, ay, que hay caminos
que a ninguna parte van.Descaminados andamos
cantando sin más ni más.Brilla el canto como vidrio
al que el sol hace brillar.Poco vale falso brillo
si es que nace de un erial.Sabemos, ay, que hay caminos
que a ninguna parte van.Desatinados caminos,
cabos sueltos para atar.Si en el brillo se han perdido
mal se podrán anudar.Sabemos, ay, que hay caminos
que a ninguna parte van.Hay que hacer por olvidarlos
que es inútil caminarpor confusos laberintos.
Y hay que encontrar la verdad.Sabemos, ay, que hay caminos
que a ninguna parte van.